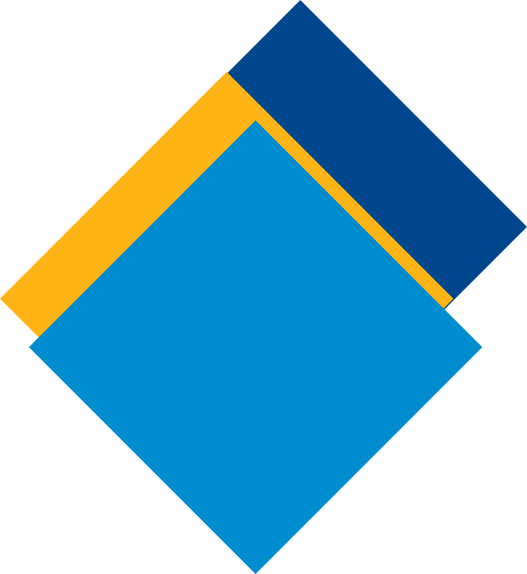Sor Juana Inés de la Cruz
Sor Juana, quien vivió en la segunda mitad del siglo XVII en el virreinato de la Nueva España, figura en la historia por la belleza, la fuerza, la originalidad y la genialidad de sus creaciones literarias, pero además, porque al incluir en sus escritos a los indios, los negros y las castas de la Nueva España, dio luz a una literatura que ayudaría a forjar la identidad de la futura nación mexicana.
Juana Inés de Asbaje y Ramírez nació un 12 de noviembre de 1648, en San Miguel Nepantla, cerca de los volcanes del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cuando lo que hoy conocemos como México era una colonia del Imperio español que llevaba por nombre Nueva España. Fue la tercera hija del matrimonio compuesto por Isabel Ramírez de Santillana y del caballero vasco con título de capitán, don Pedro Manuel de Asbaje.
Pasó buena parte de su niñez en la hacienda de Panoayan, cercana al pueblo de Amecameca, propiedad de su abuelo, quien era poseedor de una privilegiada biblioteca, cuyos libros, entre los que se encontraba una antología de poetas latinos, eran devorados por Juana Inés, apasionada de la lectura desde muy pequeña.
Cuando tenía 17 años de edad, protagonizó uno de los más sorprendentes episodios que podamos imaginar. A iniciativa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, quien admiraba la inteligencia y privilegiada memoria de la joven, participó en un peculiar encuentro con cuarenta eruditos de la ciudad, entre quienes figuraban teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores, poetas y humanistas.
Estos sabios de la Nueva España sometieron a Juana Inés a una inclemente sesión de preguntas acerca de temas diversos, a los cuales respondió en todo momento con aplomo y conocimiento. Y a decir del virrey, “a la manera en que un galeón real se defendería de pocas chalupas que lo embistieran, así se desembarazaba Juana Inés de las preguntas, argumentos y réplicas de este grupo de sabios. ¿Qué estudio, qué entendimiento, qué discurso y qué memoria sería menester para esto?”
A partir de aquel momento y bajo la protección de los virreyes, que la habían invitado a vivir en el Palacio, Juana Inés disfrutó de las delicias de la vida palaciega y, muy en especial, del privilegio de pasear con la virreina y acudir a bailes y representaciones teatrales.
En aquella época, las mujeres no tenían muchas opciones. La que no podía y no quería casarse, le quedaba el camino del convento. Fue así que en agosto de 1667 Juana Inés, quien consideraba el matrimonio como una atadura que le impediría cumplir con sus aspiraciones literarias, tomó el hábito de las carmelitas descalzas, pero ante la severidad de las reglas, que incluían frecuentes ayunos y penitencias, cayó enferma y abandonó el convento.
Al año siguiente ingresó al Convento de Santa Paula de la orden de San Jerónimo, en donde pasaría el resto de su vida, con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. En este convento Sor Juana adquirió para su habitación una celda de dos plantas, suficiente para albergar unos 4 mil libros, así como variados instrumentos musicales y científicos, como un telescopio, un reloj solar, un astrolabio, brújulas y un sextante.
En el convento de las jerónimas encontró la paz necesaria para realizar sus composiciones literarias. En este sentido, en 1680, escribió el Neptuno Alegórico, composición poética que le había sido encargada para la recepción de un nuevo virrey, don Antonio de la Cerda y Aragón, Marqués de la Laguna. En esta composición, Sor Juana hizo gala de sus años de estudio y su vasta cultura, al incluir en ella abundantes alegorías, pasajes mitológicos, citas latinas, emblemas y expresiones eruditas.
Fue tal la belleza y perfección de este trabajo literario, que muy pronto se ganó la admiración del virrey y de la virreina, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, mujer culta, inteligente y de gran belleza, con quien desarrollaría una profunda amistad, que se constituiría en una intensa fuente de inspiración para sus trabajos poéticos.
Entre las composiciones más valiosas de Sor Juana se encontraban los villancicos, que eran cancioncillas piadosas y populares que se escribían para festividades religiosas, en los cuales Sor Juana plasmó expresiones y costumbres de los indios y de los negros.
Pero no todo fue paz en la vida de Sor Juana. En los últimos tiempos de su existencia, sufrió el asedio de un poderoso religioso, el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, quien haciendo gala de una mentalidad machista y misógina, no toleró que existiera en la Ciudad de México una mujer prominente e influyente en la cultura de la época.

En la próxima cápsula abordaremos los sucesos finales de la vida de esta excepcional escritora y algunas de las composiciones literarias que construyeron su imagen como una mujer sabia y adelantada a su época.